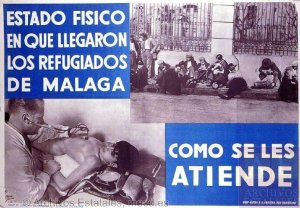|
| Refugiados de la serranía de Ronda en la Catedral de Málaga, 1936
(Biblioteca Cánovas del Castillo: Legado Temboury)
|
Lucia Prieto Borreguero Estudios e investigaciones 6/9/15
Un refugiado es, según la Convención
sobre el Estatuto de Refugiados (1951), toda persona que sufre riesgo de
persecución por motivos de raza o religión, nacionalidad, pertenencia a
un grupo social determinado u opiniones políticas. Normativas
anteriores habían surgido como repuesta a la situación creada por los
desplazamientos de la Primera Guerra Mundial. Antes de la Segunda, el
problema de los refugiados se manifestó dramáticamente en España cuando
el avance del ejército sublevado en el verano de 1936, provocó los
primeros desplazamientos masivos de población hacia la zona republicana.
Pero no sería hasta la caída de Málaga en febrero de 1937 cuando el
fenómeno de los refugiados se convirtió en un problema de Estado. Fue
una respuesta tardía pues durante varios días decenas de miles de
personas, la mayoría civiles, fueron acosadas por la aviación y los
barcos franquistas en su huída hacia Almería. Era sólo un tramo del
recorrido que los andaluces convirtieron en el más largo éxodo de la
guerra civil española.
 |
Refugiados de Málaga en Valencia, 1937 Fondo Fichero Fotográfico del Ministerio de Propaganda “Archivo Rojo”
Archivo General de la Administración en colaboración con el
Servicio de Reproducción de Documentos de la Subdirección de
los Archivos Estatales. MINISTERIO DE CULTURA. ESPAÑA |
Entre 1939 y mayo de 1945, millones de
personas, ciudadanos de los estados surgidos en el Tratado de Versalles
escapaban de fronteras tan frágiles como las democracias que estrenaron.
Polacos arrojados de lo que fue Prusia, prusianos empujados hacia
Alemania por el Ejército Rojo. Después expulsiones masivas de alemanes
étnicos de lo que volvió a ser Polonia; de Los Sudetes checoslovacos; de
Eslovenia, de Lituania, de Hungría y de Rumanía. La población de origen
judío fue arrancada de sus hogares en todos los territorios del Reich y
de los estados del antiguo imperio austro-húngaro aliados, o
anexionados con el apoyo de la población alemana; de Italia y de la
Francia de Vichi. A los movimientos ocasionados por los cambios de
fronteras se añadieron los desplazamientos de rusos, ucranianos,
bielorrusos, polacos, estonios, letones perseguidos por el estalinismo.
En Grecia, la guerra civil que daría paso a la Guerra Fría produjo el
desplazamiento de decenas de miles de niños en un momento en el que ya
se había dinamitado el espíritu de Postdam y Churchill, desde Sttetin a
Trieste veía alzarse una cortina de acero que dividía Europa.
Las palabras de quien había diseñado el mapa del mayor semillero de
conflictos, el de Oriente Medio, eran algo más que un símil. Europa
quedó herida por kilómetros de alambradas que atrapaban millares de
vidas con aspiraciones de libertad. Hungría que había experimentado la
mayor de las mutilaciones territoriales en el Tratado del Trianon, desde
la Voivodina serbia hasta la Transilvania rumana, dejó a más de la
mitad de sus habitantes fuera de sus fronteras, las más meridionales
–alcanzadas hoy por los sirios— salvaron en su huída hacia el Imperio
Otománo a los líderes del nacionalismo magiar de la persecución de los
austriacos. Poco más de un siglo después, fue la frontera con Austria la
vía de escape de 200.000 húngaros opositores a la tutela soviética
perseguidos tras la insurrección de 1956. Fronteras de la Guerra Fría
que dividieron vidas tan cercanas como las que habitaban las dos Alemanias. Durante casi tres décadas, el muro levantado en Berlín era
diariamente asaltado por gente desesperada, disidentes políticos
perseguidos por la Stasi o simplemente por quienes en 1962 habían dejado
su vida al otro lado.
No sólo en Europa habían mutado fronteras y gobernantes, en Asia el
expansionismo japonés había desplazado a miles de chinos durante los
años treinta. La ocupación nipona del área del Pacifico impulsó los
movimientos nacionalistas que tras Hiroshima, en Indonesia, Vietnam,
Birmania y la India desafiaron a las potencias coloniales que finalmente
pese a la terquedad de Francia impusieron la descolonización.
La India británica se convirtió en contra de lo soñado por Gandhi en dos
naciones que nacieron enemigas. Millones de personas huyeron de la
guerra religiosa –en 1947 se había cobrado 5 millones de vidas—,
musulmanes hacia la recién creada Pakistán e indues de Pakistán
occidental y del Golfo de Bengala hacía la Unión India. En total 14
millones de personas se convirtieron en nómadas hasta reasentarse en las
nuevas realidades nacionales que, surgidas de la identidades religiosas
estaban condenadas a enfrentase. Pakistán quedó dividida y en 1971 la
escisión de lo que se convirtió en Bangladesh provocó la entrada en la
India de un millón de refugiados.
Los reajustes de fronteras consecuencia de la descolonización habían
comenzado antes. Sobre los despojos del Imperio Otomano, Gran Bretaña y
Francia habían diseñado en Oriente Medio un mapa de líneas tan frágiles
como irreales. Irak, Siria, Transjordania, Líbano emergieron tras la
Primera Guerra Mundial, tuteladas por occidente según el modelo político
de sus creadores y manejados en función de los intereses de las
potencias coloniales. Pero no fue el despojo –consentido por los
ingleses— de los hachemitas a favor de los Saud de Arabia, ni
resentimientos fronterizos como el de Irak, creado sin lo que sería
Kuwait sino la aparición de Israel. Su establecimiento en Palestina
convirtió a los estados títeres de los europeos en naciones nucleadas en
torno a la identidad arabo-islámica y generó la movilización de los
países árabes en sucesivas guerras. Había surgido la cuestión palestina.
La guerra que en Israel es llamada de Liberación Nacional es para los
palestinos, la NABKA, el desastre que envió a un millón de palestinos a
Jordania. El país creado para los hachemitas ocupó hasta 1967 el
territorio destinado a ser el estado palestino, pero el sueño árabe de
empujar a los judíos al mar no se cumplió. Tras la victoria de Israel
varios millones de árabes se convirtieron en rehenes en Gaza y en
Cisjordania y en refugiados –tras su expulsión de Jordania— primero en
Líbano y en los años setenta en Túnez.
Las revoluciones nacionalistas en Egipto, Libia o Irak, tanto como el
desarrollo del islamismo fueron reacciones de los pueblos árabes al
creciente poderío de Israel. Pero las monarquías conservadoras de los
países petrolíferos utilizaron el Islam como defensa del orden
tradicional frente a los regímenes con aspiraciones de secularización.
En los noventa, la intervención occidental en la guerra del Golfo
contribuyó a la radicalización de los movimientos islamistas. El
crecimiento del Frente Islámico en Argelia o de los Hermanos Musulmanes
en Egipto, representan el fracaso del nacionalismo a favor de la
religión, tal y como ya había sucedido en 1979 en Irán. Pero fue en el
Afganistán ocupado por la Unión Soviética, donde el islamismo se
convirtió en yihadista. La CIA entrenó y armó a un ejército de
guerrilleros –muyahidin— que durante diez años ensayaron la guerra
contra el ocupante ruso. Cuando la URSS se retiró, “los afganos” estaban
listos para combatir la amenaza al Islam en Chechenia y en Bosnia.
Mientras los miles de refugiados pasthunes que originó la invasión rusa
de Afganistán engendraban en Pakistán el fenómeno Talibán, la limpieza
étnica aplicada por Serbia y Croacia durante la guerra de los Balcanes
provocaba el mayor éxodo de población en territorio europeo desde la
Segunda Guerra Mundial. El espectáculo de serbios huyendo de la Krajina,
de musulmanes bosnios tratando de escapar de las milicias serbias fue
la evidencia de que con el final de la Guerra Fría empezaban otras
guerras cercanas, próximas. Los refugiados no eran los fantasmas de piel
oscura que a millones huían de Ruanda hacia el Zaire en conflictos
remotos, eran gente de piel blanca que se movían muy cerca de nuestras
fronteras.
Blancos y negros; musulmanes y judíos; cristianos ortodoxos y católicos;
sij, budistas o brahmanes. Los seres humanos que la guerra convierte en
nómadas tienen un sólo denominador común: el miedo y el afán de
sobrevivir. Y en su huída, el hambre, el frio, la sed, el sufrimiento,
la suciedad, el rechazo y la humillación.
Los campos de refugiados son en cualquiera de las fronteras una
ignominia habitada, casi de forma general por sectores no combatientes:
mujeres, niños, ancianos; también por jóvenes que huyen de la represión o
del alistamiento. Gente que no provocó la guerra pero que la padece.
Quizá existan dudas sobre las razones que involucran cada vez más a los
civiles en la violencia política, pero no de quienes se benefician de
las guerras. Son los que fabrican armas cada vez más baratas y más
ligeras para que sean utilizadas por mujeres y niños a los que
considerar enemigos; a las empresas y a los estados que se enfrentan por
la depredación de los recursos –el agua en Cisjordania, el petróleo en
Oriente Medio, el gas en el Cáucaso, los diamantes en Sierra Leona, el
coltán en el Congo…—; a las grandes compañías que reconstruyen la
devastación, a los bancos que la financian… La “paz” convierte a los
traficantes en mercaderes, a los saqueadores en empresarios, a los
usureros en banqueros. En definitiva, la alquimia del poder y el dinero
transforma a los beneficiarios de la guerra en benefactores y a las
víctimas en apestados. Acoger a los refugiados es una responsabilidad
política y una política de Estado, como ciudadanos particulares no
podemos sino indignarnos ante el cadáver de un niño en la playa y
conmovernos por el llanto que moja las alambradas. No podemos evitar las
guerras pero si podemos y exigir que se abran las puertas de la paz y
que la dignidad y la paz sean con los que llaman.
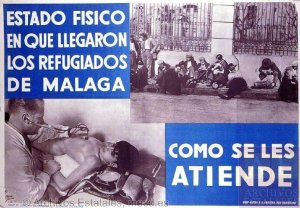 |
Refugiados de Málaga en Barcelona, 1937
(Centro Documental de la Memoria Histórica_PS-CARTELES,1504)
|